La investigación correlacional es un tipo de investigación no experimental en la que los investigadores miden dos variables y establecen una relación estadística entre las mismas (correlación), sin necesidad de incluir variables externas para llegar a conclusiones relevantes.
Existen dos razones esenciales por las que los investigadores se interesan por estas relaciones estadísticas entre variables y se motivan a realizar una investigación correlacional.
Existen dos razones esenciales por las que los investigadores se interesan por estas relaciones estadísticas entre variables y se motivan a realizar una investigación correlacional.
La primera es porque no creen que la relación entre estas variables sea accidental, es decir, un investigador aplicaría una encuesta cuya utilizad es conocida un grupo de personas previamente elegido.
La segunda razón por la que este tipo de investigación es conducida en lugar de la experimentación, es por la relación estadística causal entre las variables, de esta manera, los investigadores no pueden manipular las variables de forma independiente, puesto que es imposible, impráctico y poco ético.
Existen tres tipos de investigación correlacional (observación natural, encuestas y cuestionarios, análisis de información). De igual manera, la correlación entre las variables puede ser positiva (directamente proporcional) o negativa (inversamente proporcional). Indicando la manera en la que una variable puede afectar a la otra.
Usualmente se cree que la investigación correlacional debe involucrar dos variables cuantitativas, como puntajes, resultados del número de eventos repetidos dentro de un margen de tiempo.
in embargo, la característica más importante de la investigación correlacional es que las dos variables tratadas son medidas (sin ser manipuladas) y los resultados son ciertos independientemente del tipo de variable (cuantitativa o categórica) (Price, Jhangiani, & Chiang, 2017).
Definición de investigación correlacional
Se define el término correlación como la relación entre dos variables. El propósito principal de utilizar correlaciones en el ámbito investigativo es averiguar qué variables se encuentran conectadas entre sí. De esta manera, se entiende científicamente un evento específico como una variable.
La investigación correlacional consiste en buscar diversas variables que interactúan entre sí, de esta manera cuando se evidencia el cambio en una de ellas, se puede asumir cómo será el cambio en la otra que se encuentra directamente relacionada con la misma.
Este proceso requiere que el investigador utilice variables que no pueda controlar. De esta manera, un investigador puede estar interesado en estudiar una variable A y su relación e impacto sobre una variable B.
Por ejemplo, un investigador podría estudiar el tipo de helado qpreferido de acuerdo a la edad, identificando la preferencia de los consumidores con base a su edad. El mundo está lleno de eventos correlacionados, donde si la variable A se ve afectada, hay grandes probabilidades de que la variable B también lo sea.
Dentro de la investigación correlacional hay dos tipos diferentes, uno positivo y otro negativo. Las correlaciones positivas significan que la variable A aumenta y en consecuencia lo hace la variable B. Por otro lado, cuando se habla de las correlaciones negativas, cuando la variable S aumenta, la variable B disminuye.
La investigación correlacional tiene sus bases en numerosas pruebas estadísticas que señalan coeficientes de correlación entre las variables. Estos coeficientes son representados numéricamente para indicar la fuerza y dirección de una relación (Alston, 2017).
Tipos
Dentro del proceso de investigación correlacional el investigador no siempre tiene la oportunidad de elegir las variables que quiere estudiar. Cuando esto sucede, se dice que se está llevando a cabo una investigación semi- experimental (Kowalczyk, 2015).
Existen tres tipos de investigación correlacional dentro de los cuales las variables pueden o no ser controladas. Esto depende del tipo de acercamiento que se tenga frente a un tema dado y la manera como se quiera conducir la investigación.
1- Observación natural
El primero de los tres tipos de investigación correlacional es la observación natural. De esta manera, el investigador observa y registra las variables dentro de un ambiente natural, sin interferir en el decurso de las mismas.
Un ejemplo de esto puede ser un salón de clases. El investigador puede analizar los resultados y las notas finales obtenidas por los estudiantes en relación al nivel de ausentismo de los mismos.
Este tipo de investigación correlacional puede consumir mucho tiempo y no siempre permite que exista control sobre las variables.
2- Encuestas y cuestionarios
Otro tipo de investigación correlacional se da cuando se llevan a cabo encuestas y cuestionarios de los cuales es recopilada la información. Dentro de este tipo de investigación se debe elegir una muestra o grupo aleatorio de participantes
Por ejemplo, cuando se diligencia una encuesta satisfactoriamente acerca de un nuevo producto en un centro comercial, se está participando de una encuesta investigativa con fines correlacionales. Este tipo de encuesta se utiliza para predecir si un producto o no será exitoso.
Utilizar encuestas dentro de la investigación correlacional suele ser altamente conveniente, sin embargo, si los participantes no son honestos al respecto, pueden alterar los resultados finales de la investigación de muchas formas.
3- Análisis de información
El ultimo tipo de investigación correlacional que puede ser llevado a cabo consiste en analizar datos recolectados previamente por otros investigadores. Por ejemplo, se puede consultar el registro judicial de una población para predecir cómo las estadísticas criminales influencian la economía local.
Los archivos de consulta suelen estar disponibles de forma gratuita como herramientas de consulta. Sin embargo, para poder establecer una relación correlacional significativa, usualmente se necesita tener acceso a grandes cantidades de información.
Dentro de este tipo de investigación, los investigadores no tienen control sobre el tipo de información que ha sido registrada (Raulin, 2013).
Ejemplos
Camión de Helados
Una buena manera de explicar cómo funciona la investigación correlacional sería pensar en un carro de helados. De esta manera, una persona puede aprender a reconocer el sonido particular de un camión de helados, siendo capaz de percibirlo en la distancia.
Cuando el sonido del camión se hace más fuerte, la persona es capaz de reconocer que el camión se encuentra más cerca.
De esta manera, la variable A sería el sonido del camión y la variable B sería la distancia en la cual está ubicado el camión. En este ejemplo, la correlación es positiva, la que en la medida en la que aumente el sonido del camión, más próxima será la distancia del mismo.
Si tuviésemos diferentes sonidos de camiones, un individuo sería capaz de reconocerlos todos y relacionarlos con variables diferentes (Ary, Jacobs, Razavieh, & Sorensen, 2009).
Identificación de autismo en niños
Dentro de esta investigación se utilizó un grupo de estudio con un test diseñado para identificar las diferencias entre diferentes grupos poblacionales, con el objetivo de determinar si existía alguna correlación entre las variables analizadas.
Se tomó una muestra de 66 participantes, todos ellos niños de 12 meses de edad. Dentro de estos participantes, 35 niños tenían hermanos mayores con un diagnóstico clínico de autismo. Los 31 niños restantes tenían hermanos que no presentaban ningún grado de autismo.
A todos los participantes les fue solicitado manipular un objeto para llevar a cabo una tarea determinada y así poder identificar algún tipo de comportamiento normal y anormal.
A la edad de 24 o 36 meses el mismo grupo de niños fue nuevamente analizado con el objetivo de determinar si existía una tendencia al autismo o presentaban problemas de desarrollo.
Los resultados indicaron que 9 de los infantes que tenían hermanos autistas, fueron también diagnosticados con algún grado de autismo. Una serie de correlaciones para estos niños fueron computadas, incluyendo sus resultados en el test de manipulación inicial y el test llevado a cabo posteriormente.
Se pudo evidenciar como la manipulación atípica de un objeto por parte de un niño de 12 meses estaba positivamente correlacionada con el diagnóstico posterior del autismo. De igual manera, se encontraba negativamente correlacionada con el desarrollo tópico o normal del niño (Siegle, 2015).
Racismo en mujeres afroamericanas
Dentro de esta investigación se plantearon tres preguntas iniciales en relación con las experiencias que las mujeres afroamericanas podían haber tenido en el pasado.
Estas preguntas indagaban sobre las proporciones en las que estas mujeres habían experimentado alguna forma de racismo.
Cuestionando así la relación de estas experiencias con posibles condiciones psicológicas de las mujeres y la capacidad de estas mujeres para mitigar el impacto que el racismo tenía sobre su condición psicológica.
La muestra contó con 314 mujeres afroamericanas que respondieron una encuesta escrita diseñada para medir su experiencia con el racismo, las potenciales condiciones psicológicas derivadas de este fenómeno y la elección de comportamientos para tratar con las situaciones de discriminación.
Los resultados indicaron la manifestación de numerosas formas de racismo (insultos por parte de compañeros de trabajo, ser ignoradas por vendedores en tiendas departamentales, chistes racistas, entre otros).
Estas diferentes formas de racismo fueron reportadas por más del 70% de las participantes. Se evidenció que el racismo era una experiencia común dentro de las mujeres afroamericanas.
Los coeficientes correlacionales revelaron una relación positiva significativa entre el racismo reportado y los eventos y posibles problemas psicológicos de estas mujeres. Esta conclusión abarcó los mecanismos para tratar con el racismo empleados por ellas.
Otros resultados indicaron que los diferentes modelos utilizados por las mujeres afroamericanas para tratar con estos incidentes eran regularmente empleados de forma parcialmente exitosa.
De esta forma, muchas mujeres habrían convertido una experiencia negativa en una mucho peor en su intento por mitigar el impacto psicológico de la misma (Goodwin & Goodwin, 2017).
Resumen Ejecutivo
1.
Introducción
La juventud puede ser caracterizada por cinco transiciones propias de los individuos
durante ese período de su vida: completar la educación formal, insertarse en el mundo
del trabajo, formar una familia propia, adquirir autónomamente hábitos saludables y
hacer frente a los riesgos sanitarios propios de esta edad y, por último, integrarse a la
ciudadanía. Todos estos temas son analizados en mayor profundidad durante el transcurso
de cada uno de los capítulos del informe.
En primer lugar, se examina la inserción funcional de los jóvenes a través de la transición
que se produce desde la educación hacia la inserción en el mercado del trabajo.
En segundo lugar, se analizan las formas de ejercicio de la ciudadanía y otros modos de
integración al espacio público. En tercer lugar, se exploran las dinámicas juveniles en
torno a la sexualidad, referidas tanto a sus aspectos sanitarios como también respecto
a la maternidad y paternidad. A continuación, en cuarto lugar, se aborda el proceso de
formación de opiniones y actitudes propias compatibles con una sociedad democrática.
Así se tratan las expectativas de las y los jóvenes sobre sus vidas y los valores que tiene
la juventud, especialmente sobre aquellos asuntos que dividen a nuestra sociedad. De
manera complementaria, en quinto lugar, se abordan las actitudes hacia la discriminación
y experiencias de violencia en la juventud. Finalmente, en sexto lugar, se profundiza
nuevamente el problema sanitario, en términos del consumo de drogas, tanto lícitas
(alcohol y tabaco) como ilícitas.
En conjunto, este informe presenta una visión sinóptica de la situación actual de la
juventud chilena respecto a los principales problemas que enfrenta hoy.
2. Integración Funcional de la Juventud:
Educación y Trabajo
En este capítulo se analiza la variación que se produce en las trayectorias de vida de
las y los jóvenes a medida que avanza la edad de las personas. Este nuevo escenario se
expresa a través del fenómeno de la “Juventud tardía” (Ghiardo y Dávila, 2010) o “Síndrome
de autonomía postergada” (CEPAL-OIJ, 2003), que describe cómo el aumento de los
años de escolaridad retrasa el ingreso al mundo laboral, postergando, de esa forma, la
independencia de los padres y los planes de construcción de un hogar propio. Sin embargo,
este proceso no es homogéneo dentro de la juventud chilena, al ser diferenciada
la construcción de proyectos de vida según cuál sea el nivel socioeconómico y el sexo
de las personas. Esta situación se hace evidente al comparar las trayectorias de cada
joven en relación con su edad, distinguiéndose, a medida que ésta avanza, condiciones de
integración a la sociedad más difícil en los jóvenes de menores recursos y en las mujeres.
Los jóvenes de 15 a 19 años mantienen características similares en cuanto a nivel educacional,
situación laboral, independencia residencial y paternidad/maternidad. Esto se
explica por las altas tasas de cobertura y la obligatoriedad de la educación secundaria
(Ghiardo y Dávila, 2008), lo que significa que una gran proporción de la población de
ese rango etario se encuentre estudiando (81%), sin buscar empleo (75%), viviendo
en su hogar de origen (94%) y se encuentra sin tener hijos (92%). En este sentido, las
aspiraciones y expectativas de gran parte de los jóvenes coinciden en diversos aspectos,
existiendo leves diferencias según el nivel socioeconómico y el sexo.
Resumen ejecutivo.indd 10 02-08-13 15:43
11
Capítulo
4
Sin embargo, en jóvenes de 20 a 24 años de edad, es posible observar como la similitud
en las trayectorias individuales del grupo de edad anterior comienza a desvanecerse en
la medida que toman distintos caminos en sus vidas. Los estudios superiores se concentran
en jóvenes de mayores recursos (73% en el nivel alto), mientras que la proporción
de quienes trabajan (44%) y se dedica a labores domésticas aumenta a medida que
disminuye el nivel socioeconómico.
Por último, en las personas de 25 a 29 años, las trayectorias que desarrollan en la etapa
final de la juventud acentúan las diferencias encontradas en el grupo de edad anterior.
De este modo, las y los jóvenes de nivel socioeconómico bajo llegan a la etapa final de
la juventud en desventaja con respecto a la inserción en la sociedad de sus pares de
estratos más acomodados. Los jóvenes de nivel socioeconómico bajo presenta menor
inserción laboral, principalmente por su bajo nivel educacional (el 43% no ha terminado la
enseñanza media), lo que es coherente con que una considerable proporción de jóvenes
de este grupo están buscando empleo (18%) o en una situación en la que ni estudian
ni buscan trabajar (14%).
Asimismo, a través del análisis de esos grupos de edad, se puede observar una mayor
proporción de mujeres que de hombres dedicadas a labores domésticas y al cuidado
de los hijos, lo que da cuenta de que, incluso en las nuevas generaciones, se sigue reproduciendo
la división sexual del trabajo con enfoque de género tradicional. De hecho,
en las personas jóvenes entre 20 y 24 años, mientras 37% de las mujeres que no busca
trabajo argumenta no hacerlo por dedicarse a labores domésticas y al cuidado de los
hijos, sólo un 2% de los hombres señala no busca trabajo por dicho motivo (35 puntos de
diferencia). Esta situación se acentúa en el grupo de jóvenes entre 25 y 29 años, donde
la diferencia entre hombres y mujeres casi se duplica.
El capítulo entrega evidencia de una forma de desigualdad social, en donde las y los
jóvenes no cuentan con las mismas oportunidades/posibilidades para construir sus proyectos
de vida y trayectorias individuales (PNUD, 2009). Estas desigualdades, en lo referido
a mejor nivel educacional, situación laboral o independencia económica-residencial, se
van acumulando y acrecentando a medida que se avanza hacia la vida adulta
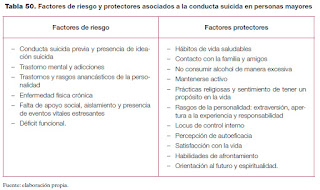
Comentarios
Publicar un comentario